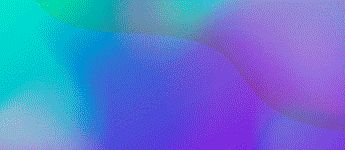La Corte Interamericana de Derechos Humanos sienta precedente con el fallo a favor de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario Tagaeri y Taromenane de Ecuador

La Corte Interamericana de Derechos Humanos sienta precedente con el fallo a favor de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario Tagaeri y Taromenane de Ecuador
El País.- El jueves 13 de marzo de 2025 no fue un día cualquiera para los pueblos indígenas Tagaeri y Taromenane de Ecuador. Con esta fecha, y después de tanta expectativa, por fin se notificó la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 4 de septiembre de 2024 relativa al caso de estos pueblos que habitan la Amazonía occidental ecuatoriana. El Estado de Ecuador había autorizado dos proyectos de explotación minera en el territorio de estos dos pueblos, pero la corte lo ha declarado culpable por la violación de los derechos a la propiedad colectiva, por lo que deberá reparar los daños, además de investigar y juzgar a los implicados.
Los Tagaeri y Taromenane se enmarcan en la categoría de pueblos indígenas en aislamiento voluntario (PIAV), utilizada en los últimos años desde diferentes organismos internacionales. Estos pueblos, debido a su singular localización y situación, empiezan a acaparar la atención especialmente en América Latina, tanto en la doctrina, la política, como entre los sectores más comprometidos de la sociedad civil.
Lo de “aislamiento” viene bien al caso pues corresponde con su situación real. Sin embargo, el calificativo “voluntario”, puede resultar engañoso, dado que la mayoría de estos pueblos se han apartado del resto de la sociedad obligados por las circunstancias, más que por voluntad propia. Muchos de sus integrantes que se enfrentan a complejos escenarios, ni siquiera saben que a sus pueblos se les denomina así, o que han sido reconocidos como titulares del derecho a la libre determinación en diversos instrumentos internacionales.
También conocidos como no contactados, libres, ocultos e, incluso, invisibles, han decidido aislarse no solo para preservar su cultura, identidad y cosmovisiones, sino para salvaguardar su propia vida y supervivencia como pueblos. Poseedores de conocimientos y saberes que han trascendido el tiempo y espacio, y férreos protectores de la naturaleza a la que respetan y cuidan, enfrentan hoy día un sinnúmero de retos y desafíos que vienen desde diversos frentes, colocándolos en un estado constante de franca vulnerabilidad.
El calificativo “voluntario”, puede resultar engañoso, dado que la mayoría de estos pueblos se han apartado del resto de la sociedad obligados por las circunstancias
En un contexto en el que es el propio Estado quien, mediante acciones u omisiones, vulnera sus derechos, las razones sobran para decidir excluirse del resto de la sociedad. Son objeto de constantes amenazas del crimen organizado (narcotráfico), tala clandestina, explotación desmedida de recursos naturales por parte de empresas extractivas, conflictos entre diversos pueblos o comunidades con otro tipo de identificación étnica y, por si fuera poco, de la proliferación de megaproyectos de capital interno y externo en sus territorios.
Ante este panorama nada alentador, han comprobado que aislarse no ha sido suficiente. Por ello, han decidido explorar otras vías y estrategias para la protección de sus culturas y modos de vida tradicionales. Una de estas medidas es acudir a instancias jurisdiccionales. Como es de esperar, el camino no es nada sencillo para estos pueblos. De hecho, se han topado con sistemas judiciales nacionales poco sensibles o preparados en el ámbito de los derechos de pueblos indígenas que no les han otorgado protección, por lo que no les ha quedado más remedio que recurrir a tribunales regionales en busca de la tan anhelada justicia que en sus propios Estados no han encontrado.
En este supuesto se encontraban los pueblos indígenas Tagaeri y Taromenane, quienes, ante la presunta responsabilidad de Ecuador, acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sometió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2020 por la autorización de dos proyectos de explotación minera en sus territorios, supuestamente protegidos por el Estado. Es decir, aunque se encuentran en la Zona Intangible Tagaeri Taromenane (ZITT), así denominada en el Decreto Ejecutivo 552 de 1999, que señala que está “vedada a perpetuidad todo tipo de actividad extractiva, en virtud de constituir un territorio de habitación y desarrollo de los grupos indígenas en aislamiento Tagaeri-Taromenane”, ello no garantizó que no fueran objeto de despojo, pues a decir de los tribunales ecuatorianos, tal medida no constituye en sí un título de propiedad que proteja jurídicamente esos territorios.
Pero las cosas no se quedan ahí, la legislación ecuatoriana al más alto nivel es contradictoria respecto a la protección de estos pueblos. Por un lado, la Constitución de Ecuador, que desde una perspectiva comparada es de las más avanzadas en el reconocimiento de los derechos a los pueblos indígenas, dispone en su artículo 57 que, “los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva”. Pero por otro, en el artículo 407 del mismo texto constitucional, con carácter general, señala la posibilidad de que “excepcionalmente” se puedan explotar recursos en zonas protegidas y declaradas como intangibles, a petición de la presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional.
Es decir, pese a las protecciones que en principio establece la Constitución, el destino de estos pueblos está sujeto a lo que el poder legislativo acuerde sobre asuntos de interés nacional y en última instancia, el presidente en turno considere conveniente. Pero más allá de la incongruente normativa ecuatoriana, lo cierto es que, a nivel internacional y regional, los derechos de pueblos indígenas, incluidos aquellos en aislamiento voluntario, están protegidos por diferentes instrumentos jurídicos. Entre otros, por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo de 1989 (tratado de Derecho Internacional de referencia en la materia y del que Ecuador es parte), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas de 2007 y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2016, adoptada en el marco de la Organización de Estados Americanos.
Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos e incluso la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (esta última de manera más reciente) ya cuentan con jurisprudencia en la materia que ha venido a reforzar, de manera amplia, el estatuto internacional de protección de pueblos indígenas.
De la decisión final de la corte dependía la protección efectiva de los derechos de estos pueblos no solo en Ecuador, sino en otros países de América Latina por la influencia, prestigio, proyección indirecta y reconocimiento que están teniendo las sentencias
Así las cosas, y después de un largo caminar que no estuvo exento de desgracias, pues en 2003, en 2006 y en 2013 una serie de muertes violentas acontecieron debido a la falta de actuación por parte del Estado ecuatoriano de proteger a los integrantes de estos pueblos, llegó el día tan esperado. A 26 días para que se cumplieran cinco años desde que el asunto se sometió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, allá por el 30 de septiembre de 2020, se dictó sentencia. No obstante, tuvieron que esperar otros 170 días para darles a conocer el fallo.
Con todo ello, valió la pena la espera como bien reza la expresión coloquial, pues la corte, en un hecho que sin duda sentará un precedente en la región respecto a la protección de derechos de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, condenó al Estado ecuatoriano.
Con cinco votos a favor y dos en contra, el tribunal internacional determinó que el Estado de Ecuador es responsable por la violación de los derechos a la propiedad colectiva, a la libre determinación, a la vida digna, a la salud, a la alimentación, a la vivienda, al medio ambiente sano, a la cultura, a la protección de la familia y a la dignidad, entre otros más.
La esperada resolución de la corte en el caso Pueblos Indígenas Tagaeri y Taromenane vs. Ecuador constituía un verdadero reto, no solo para el propio tribunal, sino para un Estado que actualmente pasa por una serie de problemas internos como incertidumbre política, crisis económica, inestabilidad energética y un crecimiento acelerado de la inseguridad en todos los niveles. En esta coyuntura, la supervivencia de los pueblos Tagaeri y Taromenane, o bien, el riesgo incluso de desaparecer, estaban en manos de la corte. De su decisión final dependía la protección efectiva de los derechos de estos pueblos no solo en Ecuador, sino en otros países de América Latina por la influencia, prestigio, proyección indirecta y reconocimiento que están teniendo las sentencias de la corte.
El Estado ecuatoriano deberá, gracias a esta resolución que trascenderá fronteras, no solo juzgar penalmente a los responsables de las muertes de 2003, 2006 y 2014, sino también tomar las medidas legislativas, administrativas o judiciales necesarias en materia de toma de decisiones, protocolos de protección, de otorgamiento o renovación de licencias a empresas, monitoreo y protección de la Zona de Intangibilidad Tagaeri Taromenane, de reparación de daños materiales e inmateriales y de acceso efectivo a la justicia a los PIAV, entre otras. Finalmente, se acordó el pago de ciertas cantidades por concepto de gastos y costas, pues la indemnización compensatoria no aplica. A partir de la notificación de la sentencia, Ecuador tiene un año para dar cumplimiento a lo señalado en ella. Hecho lo anterior, el tribunal internacional, una vez que supervise el cumplimiento íntegro del fallo, dará por concluido el caso.
Hasta la fecha, desde la sentencia del caso Awas Tingni vs. Nicaragua en 2001, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha caracterizado por interpretar y aplicar los derechos de estos pueblos de manera amplia, progresiva y a favor de los derechos colectivos en un marco en que derecho e interculturalidad se entrelazan para dar paso a una impartición de justicia apegada a la realidad latinoamericana. Por ello, y al ser actualmente la última vía judicial para hacer valer esos derechos, la expectativa era aún mayor, pues en Estados como Brasil, Colombia, Bolivia, Perú, Venezuela y Paraguay, existen pueblos indígenas en aislamiento voluntario que viven una situación semejante. De ahí la importancia de esta sentencia, la cual significa una luz al final del túnel para los pueblos indígenas en una región tan llena de contrastes culturales.